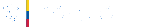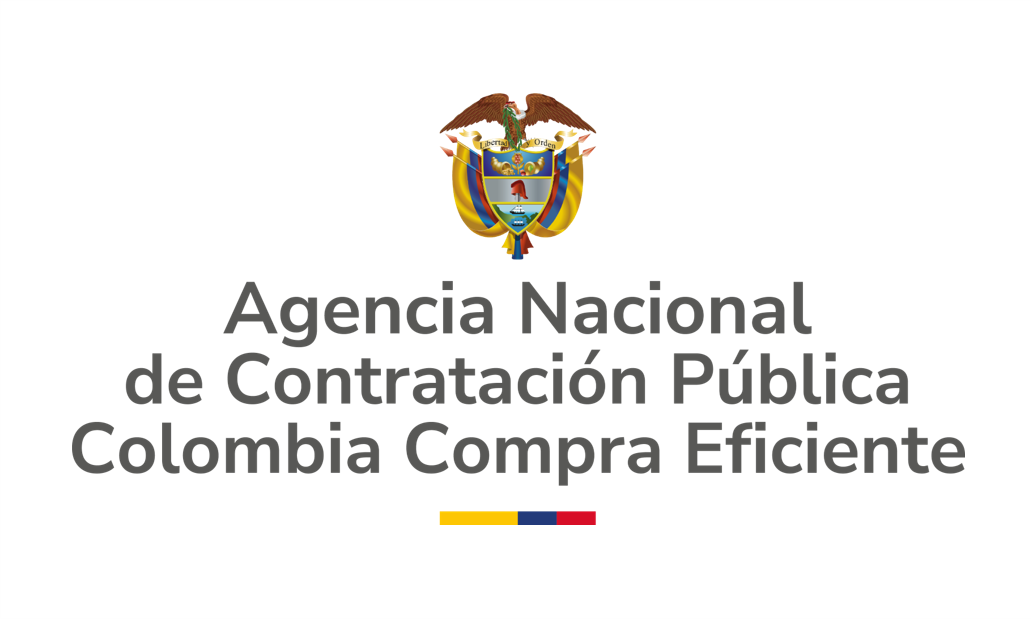CONTRATOS ESTATALES – Naturaleza – Finalidad – Aplicación – Ley 80 de 1993– CONVENIOS ESTATALES – Ley 29 de 1990 – Definición – Decreto Ley 393 de 1991 – Derecho Privado – Actividades Científicas y Tecnológicas, Proyectos de Investigación y Creación de Tecnologías
Para la decisión de esta instancia, se impone a la Sala recordar que la actividad contractual del Estado se desarrolla principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios, y aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilarlos. La noción de contrato estatal está referida a los acuerdos de voluntades en que convergen intereses contrapuestos entre la administración y el contratista, pues se trata de un relacionamiento jurídico con fines diversos asociados al beneficio que el contrato reporta a cada una de las partes.
Así, mientras que para la administración lo esencial es la materialización de los cometidos públicos a su cargo, para el contratista lo es la contraprestación que obtiene por el cumplimiento de sus obligaciones (más allá de que el derrotero final sea la satisfacción del interés general). Estos contratos, por regla de principio, están sujetos al régimen general de contratación pública, sin perjuicio de que en ciertas hipótesis pueden estar sometidos a regímenes especiales, o al derecho privado cuando lo establezca la ley.
En el caso de los convenios, su razón de ser se explica en la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes para la realización conjunta de las actividades o competencias asignadas, sin que medie una contrapartida a favor de alguno de ellos dada la estirpe colaborativa que representa esta unión. Por sus características, el legislador les atribuye reglas específicas relacionadas con su régimen, dando especial relevancia al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Tratándose de convenios de ciencia y tecnología dispuso la aplicación de un régimen especial que tiene como marco de actuación al derecho privado, como se pasa a ver.
La Ley 29 de 1990 fijó como deber del Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico nacional, estableciendo mecanismos de relación entre sus actividades y las de otros partícipes en estas áreas del conocimiento, como las universidades (art.1).
A través del Decreto Ley 393 de 1991, “Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías”, se definió como una de las modalidades de asociación a los convenios especiales de cooperación con particulares, y puntualizó que “[e]stos convenios se regirán por las normas del Derecho Privado”.
Con la expedición del Decreto Ley 591 de 1991 fueron reguladas las modalidades especiales de contratación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas, norma que fue derogada expresamente por el art. 81 de la Ley 80 de 1993, pero dejó a salvo los artículos 2, 8, 9, 17 y 19, preservando la vigencia de estas últimas disposiciones junto con las del Decreto Ley 393 de 1991, como fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-316 del 13 de julio de 1995.
DERECHO PRIVADO – Naturaleza del Convenio – Autonomía de la Voluntad – Acuerdo de facultades unilaterales – Actos contractuales no administrativos
De manera que esta clase de convenios, celebrados con particulares o con otras entidades públicas para el fomento o desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, se encuentran regidos por las normas especiales dispuestas por el legislador para la consecución de los fines que lo justifican, a los que expresamente se asignó la aplicación del derecho privado.
[…]
Al estar sometida al régimen de derecho privado la relación convencional que enlazó a las partes en el presente asunto, ello conduce inexorablemente a considerar que los actos que allí tienen origen comparten la naturaleza que tienen aquellos en el tráfico negocial propio del derecho común, donde no obran privilegios de poder público o de autoridad, que son las notas distintivas que dan lugar a la expedición de actos administrativos. Así que, en este escenario, no es posible expedir actos administrativos, sólo contractuales.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reconoce que el principio de la autonomía de la voluntad habilita a las partes para asignar determinadas facultades, incluso unilaterales a alguna de ellas, y a definir los requisitos o fases para adelantar tales actuaciones. Pero hace énfasis en que esas determinaciones no llevan a variar la naturaleza de sus manifestaciones, ni ha de entenderse que tal autonomía autorice a uno de los contrayentes a expedir actos administrativos. Con otras palabras, el ejercicio de la libertad negocial y la amplitud que pueden alcanzar sus acuerdos no autoriza el pacto de potestades administrativas, pues estas solo devienen de la ley.
Bajo esta plataforma, la Subsección corrige el rumbo de análisis que guio al tribunal de primer grado, quien entendió que el acto demandado era de naturaleza administrativa a pesar de reconocer que su régimen legal es el derecho privado. Con estas precisiones, para decidir el asunto que se ha puesto en consideración, la Sala debe constatar si las determinaciones adoptadas en el acto contractual sub examine fueron fruto de las estipulaciones negociales convenidas por las partes de conformidad con los cargos aducidos por el censor y en línea con la causa petendi, pues al final de cuentas lo que el actor cuestiona es que, entre otros, el Departamento no contaba con prerrogativas que le permitieran adelantar un procedimiento sancionatorio que culminara con la expedición de un acto como el que censura.
En la apelación, el Departamento cuestiona, por incongruente, que el tribunal reconociera que las partes incluyeron en la cláusula 13 las potestades exorbitantes consagradas en el art. 14 de la Ley 80 de 1993, pero aun así concluyera que carecía de competencia para adelantar la liquidación del Convenio.
Frente a este reproche es evidente la falencia en la estructuración de un silogismo de razonamiento, pues bastaría acudir a los análisis efectuados sobre el régimen aplicable al Convenio para señalar que no es admisible la inclusión de tales potestades bajo el derecho privado, lo que llevaría a avanzar en un examen de validez respecto de dicha estipulación. Sin embargo, como ninguna de las facultades que prevé el art. 14 ib. fue desplegada por el Departamento, resulta inane el pronunciamiento de un tópico que no es parte de la controversia, más allá de la mención que sobre las cláusulas exorbitantes hizo el a quo.
CLÁUSULAS ACCIDENTALES – En contratos que se rigen por el derecho privado – No es una cláusula exorbitante
Cuando se incluyen cláusulas accidentales en un contrato regido por el derecho privado, no convierten la estipulación en una cláusula exorbitante –pues por su naturaleza no lo es–, ni transforman la facultad conferida en una prerrogativa de poder público. Así que ninguna relación existe entre el pacto de facultades excepcionales, respecto de las determinaciones adoptadas en el acto demandado por parte del Departamento.
DERECHO PRIVADO – Aplicación – Ley 1474 de 2011, Articulo 86 – Ley 80 de 1993, Articulo 14 – Cláusula Penal – Reclamación – Código de Comercio – Artículo 1072
Para la Sala, el a quo acertó al señalar que conforme al régimen de derecho privado al que estaba sometido el Convenio, quedaba excluida la aplicación del art. 86 de la Ley 1474 de 2011, como atrás fue explicado. Bajo esta premisa, las facultades que el Departamento reclama no podían surgir del procedimiento administrativo dispuesto en el art. 86 ib.; empero, el examen no quedaba agotado ante tal incorrección, pues al haberse pactado aquellas estipulaciones, su origen convencional le imprime fuerza vinculante a ese consenso, y sobre este aspecto la Sala se aparta de lo razonado bajo la sentencia del Tribunal.
No es controvertible que aquellas atribuciones no tienen habilitación en la Ley 1474 de 2011 para ser aplicadas a convenios de ciencia y tecnología. En cambio, las partes tienen facultades para confeccionar unilateralidades, disponiendo la ruta a recorrer para poder llegar a una declaratoria de incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal, ya sea a través de un esquema diseñado por ellos mismos, o incluso con remisión a un procedimiento predefinido. Una estipulación así, lo único que puede significar es que las partes convinieron surtir las etapas y garantías que prevé un trámite específico, sin arrogarse poderes públicos o prerrogativas de autoridad.
La Sala se percata de que bajo el Convenio, las partes confirieron al Departamento la facultad de declarar el incumplimiento de la Universidad. Como consecuencia de tal definición, se acordó que procedería el reembolso de los recursos por la fracción incumplida, o en su defecto, que el Departamento procedería a efectuar la reclamación respectiva a la compañía de seguros para obtener el pago de la pena bajo el amparo de cumplimiento.
En relación con este último evento, no se autorizó al ente territorial a declarar el siniestro para efectuar el cobro directo de la póliza de seguro, pues no hay una manifestación en ese sentido, la que aún de haberse pactado, no resultaría exigible al asegurador por estar regido éste bajo un contrato independiente. Lo estipulado puntualmente se contrajo a señalar que el Departamento debía presentar la reclamación respectiva, es decir, confirmó el trámite que se adelanta en los negocios regidos por el derecho privado al que aplican las disposiciones de los arts. 1072 y ss. del Código de Comercio.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA – Autonomía de la voluntad – Constatación de incumplimiento
Respecto a la cláusula penal pecuniaria, la naturaleza accesoria y condicional de este pacto, que viene dada por el ejercicio de la autonomía de la voluntad, impone la constatación del incumplimiento de una obligación principal, pues no se trata de una estipulación que nazca y perviva de forma autónoma, sino que pende de la previa configuración de un escenario de incumplimiento negocial, como se dispone en los arts. 1592 del Código Civil y 867 del Código de Comercio.
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – Elementos
La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, ha indicado que para que una parte pueda declarar unilateralmente el incumplimiento de otra, debe demostrar: su cumplimiento, el incumplimiento grave y evidente del cocontratante y, actuar de buena fe al ejercer dicha autorización evitando aprovecharse de su propia falta de cumplimiento contractual. En estos eventos, habrá de desplegarse un completo análisis de responsabilidad que constate la configuración de la conducta antijurídica de incumplimiento, el perjuicio que genera dicha conducta, y el nexo causal entre ellas.
[…]
Al repasar el contenido del citado acto contractual, la Sala evidencia que el Departamento no reveló las razones en las que fundamentaba que la Universidad había incumplido el Convenio, y tampoco explica cómo llegó al porcentaje que se determinó incumplido.
DERECHO A LA DEFENSA Y CONTRADICCIÓN – Conocimiento de los hechos que constituyen incumplimiento
Entendiendo que las partes acordaron que tal procedimiento tendría como referente el esquema del art. 86 de la Ley 1474 de 2011 –sin hacer conversión respecto de su naturaleza convencional–, la Sala precisa que esta vía, o cualquiera que se hubiese dispuesto, no admite disminuir la garantía al derecho de defensa y contradicción, pues necesariamente frente a una declaración de responsabilidad como la que se analiza, tal procedimiento debe estar afincado en la expresión concreta de los hechos y circunstancias que constituyen el incumplimiento, en la identificación de los compromisos que se reputan desatendidos, y en la constatación del propio cumplimiento frente a tales reproches.
Sólo con tal precisión, la parte contra la que se aduce una conducta antijurídica negocial podrá defenderse realmente y pronunciarse frente a sucesos claros y señalamientos definidos.
[…] es claro que la entidad demandada debió exponer frente a cada una de las 18 actividades su estado de cumplimiento y las circunstancias y razones que reportaba la desatención parcial de algunas de ellas, identificándolas. Acto seguido, procedía su análisis de cara a la estructura negocial acordada, pues no será la mención a un informe o a un reporte de un órgano de control, del que se pueda, a la llana, inferir el incumplimiento sin más explicaciones.
LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO – No es una potestad de las previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 – Acuerdo de voluntades – No se aplica el EGCP
Ante las inconsistencias que expresa la censura en relación con esta facultad, se impone a la Sala precisar: i) que la cláusula de liquidación no es parte del catálogo de potestades previstas en el art. 14 de la Ley 80 de 1993; ii) este tipo de cláusula es de naturaleza accidental, por regla de principio; y, iii) cuando se pacta bajo el derecho privado, no es aplicable el procedimiento de liquidación previsto en el EGCAP.
LIQUIDACIÓN – Aplicación de la Ley 80 de 1993 – Definición – contratos regidos por el EGCAP – Liquidación en Convenios – Acuerdo de voluntades
la Ley 80 de 1993 introdujo entre sus disposiciones especiales una etapa de liquidación para los contratos sometidos a dicha normatividad, escenario en el cual se efectúa el corte de cuentas del negocio jurídico a través de un procedimiento fijado en la ley que autoriza a las partes a incorporar los acuerdos, conciliaciones y transacciones (…) para poner fin a las divergencias presentadas. Cuando este propósito no se alcanza de mutuo acuerdo, se faculta a la entidad contratante a realizarlo de manera unilateral mediante acto administrativo y, agotada esta fase, se podrá acudir al juez.
Dicho procedimiento tiene lugar para aquellos contratos a los que se refiere el art. 60 de la Ley 80 de 1993, y en los términos del art. 1143 de la Ley 1150 de 2007, de los cuales, sin duda, no hacen parte los negocios jurídicos regidos por el derecho común.
[…]
En el caso concreto, aunque las partes dejaron consignada una etapa de liquidación, al revisar sus términos se observa que no se asignó a ninguno de los contrayentes la facultad de liquidarlo, no se evidencia cuál sería su procedimiento y tampoco se identifica a cargo de quien estaría cuál atribución.
[…]
Enseña la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, que para el ejercicio de las denominadas unilateralidades negociales en acuerdos sometidos al derecho común, tal facultad debe estar pactada de forma previa, clara y expresa en el respectivo acuerdo, y descarta que ello pueda inferirse.
[…]
En la misma línea, ratifica la existencia de “algunas pautas para el ejercicio de este tipo de cláusulas, de manera particular, en relación con la liquidación unilateral de un contrato regido por el derecho privado [pues s]i bien en los contratos que se rigen por el derecho privado no existe la obligación de liquidarlos –como sí sucede con algunos que están sometidos al EGCAP por expresa disposición legal–, resulta válida la inclusión de cláusulas con esa finalidad, lo cual constituye una manifestación del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…) enfatizado en la necesidad de que aquellos se plasmen de manera expresa, clara e inequívoca.
[…]
La Sala constata que la simple remisión al término supletivo para la liquidación de los contratos sometidos al ECAP, no implica haber conferido al Departamento facultades unilaterales liquidatorias, pues sin mención expresa de esa atribución, cómo definir a cuál de las dos contrayentes se refería la cláusula; menos aun sustenta un obrar en el escenario de las prerrogativas de poder público.
Detalles del documento | |
| Fecha de Salida | 01/07/2025 |
| Número expediente/radicado interno | 67675 |
| Demandado | Departamento de Córdoba |
| Actor | Universidad del Sinú |
| Providencia | Conflictos de competencia |
| Sección / Sala | Sala Plena de lo Contencioso Administrativo |
| Subsección | A |
| Ponente | JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ |
| Medio de Control / Acción | Acción Contractual |
| Recurso | Anulación de laudo arbitral |
| Año | 2025 |
| Mes | Julio |
| Tipo de Contrato / Acto Administrativo | Acto administrativo |
| Tema | Potestad excepcionales en regimen especial |
| Naturaleza | Contractual |
| Descriptor | CONTRATOS ESTATALES, Derecho privado, CLÁUSULAS ACCIDENTALES, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, DERECHO A LA DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO |
| Restrictor | Naturaleza, Finalidad, Aplicación, Ley 80 de 1193, Ley 29 de 1990, Decreto Ley 393 de 1991, Derecho privado, Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías., Naturaleza del Convenio, Autonomía de la voluntad, Acuerdo de facultades unilaterales, Actos contractuales no administrativos, En contratos que se rigen por el derecho privado, No es una cláusula exorbitante, Ley 1474 de 2011, Cláusula penal, Reclamación, Código de Comercio – Artículo 1072, Conocimiento de los hechos que constituyen incumplimiento, No es una potestad de las previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Liquidación en Convenios |